CAPÍTULO III
LOS POZOS DE NIEVE: EVOLUCIÓN HISTÓRICA,
TIPOLOGÍA Y TÉCNICA DE ALMACENAMIENTO
“y yo a
acabar un pozo de nieve
que en buen sitio traigo en buen estado”
(Carta a Sancho de Sandoval, 1635.
Epistolario
completo de D. Francisco de Quevedo. Madrid, 1946).
Las
utilidades del frío, que producía la nieve y que llevó a la proliferación de
pozos, también creó una cultura específica en torno a éstos. Sin embargo, nos
consta que no siempre se utilizaba la nieve para la acción de enfriar. Existían
una serie de procedimientos de frío natural, como era el agua fría de los
manantiales, temperaturas de cuevas y bodegas, líquidos que permanecen por
debajo de la temperatura ambiente, como el mercurio, etc. Otros procedimientos
de enfriamiento artificial se basaban en métodos químicos, como la disolución
de sal en agua, del alcanfor, del nitro potásico, nitrato amónico, etc.;
métodos que consumen calor, pero que no están libres de riesgos. Los métodos
físicos utilizados estaban basados en la energía que necesitaba la evaporación
de un líquido; así la evaporación a través de materiales porosos, como la
arcilla, produce un enfriamiento del líquido, tal es el caso del botijo; o bien
posteriormente la aplicación industrial moderna con la expansión rápida de un
gas comprimido o su evaporación, base de los modernos frigoríficos.[1]
Algunos
de estos métodos fueron complementarios al enfriamiento con nieve, básico en el
clima mediterráneo, que sólo permitía la presencia natural de la nieve en contados
emplazamientos. Se hacía así necesaria la construcción de pozos y el uso de
simas para conservar las precipitaciones nivales invernales hasta la temporada
de verano, de mayor consumo. De ahí las depuradas técnicas de conservación de
nieve y transporte en el pasado.
La
localización de los pozos de nieve está condicionada por la geografía. Su
construcción dependía principalmente de la orografía (altitud, orientación,
relieve,...) y de la proximidad a los centros consumidores y rutas de
distribución. De ahí que en la provincia de Jaén los pozos proliferen en Sierra
Mágina y Sierra Sur, más cercanos a los principales núcleos urbanos; mientras
que en la Sierra de Segura sean menos y estén enfocados a un consumo meramente
local o comarcal salvo excepciones puntuales.
1.
Evolución histórica de los pozos de nieve.
La
cultura de la nieve en el mundo mediterráneo y oriental es conocida desde la
antigüedad. Las tablillas de escritura cuneiforme de hace 2000 años a.n.e.
indican que ya existían los pozos de nieve en la región del Eufrates. El rey
Zimri-Lim d=Assvrie (-1775-1760) habría sido el constructor de las neveras
construidas en Terqua; y en las ciudades de Ur y Mari existían "casas de
frío" o "casas de nieve", para almacenar la nieve procedente de
los montes Zagros, Taurus o montañas de Anatolia. Los textos mencionan la
existencia de neveras en la vieja capital de los Hititas, Huttasas. También en
Oriente, existen noticias del primitivo almacenamiento de la nieve. Alrededor del
Las
primeras neveras fueron simples anfractuosidades naturales, donde se introducía
la nieve compactada o el hielo y se recubrían de ramaje. El hielo se conservaba
mal. Las construcciones mejor elaboradas aparecieron hacia el siglo XV a.n.e,
sobre todo en Irán. Son fosas artificiales revestidas de ladrillos y con una
cobertura cónica en arcilla. En su inicio no estaban equipadas de drenaje para
evacuar el hielo fundido y la conservación del mismo era mediocre[2].
Los
pozos de nieve son el resultado del desarrollo de este tipo de cultura, común a
una amplia geografía. Su tipología es muy variada, igual que su tamaño. En
Italia, los pozos de nieve se incluyen en los itinerarios turísticos
medioambientales. Es el caso del Itinerario Monte Flavio - Monte Pellecchia. Cerca
de la cumbre de este último, de una altura de
En
Portugal, también estos pozos son incluidos en los itinerarios turísticos, como
el de Santo António da Neve, por el que se llega a los "poços de
neve". También existen pozos en las proximidades del Pico de Areeiro en la
Serra de San Roque y en la Serra da Lousãl; en esta última los "poços de
neve" datan del siglo XVIII y están declarados inmuebles de interés
público e incluidos dentro de la clasificación del patrimonio
técnico-industrial de Portugal. En Francia, los "puits à neige" están
ampliamente extendidos y reciben también el nombre de "glacières",
tales son los "glacières de Sainte Baume", del siglo XVII, que
abastecían la región de Marsella y Toulon.
En
América el comercio de la nieve estaba generalizado. En el siglo XIX llegaba
hasta la isla de Cuba. El americano F. Tudor, en 1805 envió 240 toneladas de
hielo del río Hudson a La Habana.
Dentro
de la geografía española, existen estudios sobre los pozos de nieve en casi
todas las regiones: Andalucía, Extremadura[3], Levante, La
Rioja, Mallorca, Cataluña, Aragón, Murcia, Salamanca, etc. En Mallorca existían
las "cases de neu", donde se almacenaba la nieve procedente de los
pozos de las montañas y puede que incluso de los Pirineos[4]. En el País
Vasco los pozos reciben el nombre de "elurzulos" y, por lo general,
la tipología es muy semejante en todos ellos. Alcanzan un desarrollo notable en
su arquitectura en Levante, donde se hallan pozos de importantes dimensiones y
cobertura de piedra. En Alhama de Murcia, los pozos de nieve o neveros están
incluidos dentro de las rutas del Parque Natural de la Sierra de Espuña, Parque
Natural declarado de Interés Nacional.
En Las Islas Canarias comerciaban la nieve ya desde el siglo XVII los
vecinos del Valle de La Orotava, desde donde se dirigían los arrieros a la
Cueva del Hielo, en las laderas del Teide, a
En
Andalucía existían pozos de nieve por gran parte de su geografía, unos de
acopio y otros de distribución, en la Sierra de las Nieves, situados en los
términos municipales de Yunquera y Tolox (Málaga), a unos
2.
Tipología constructiva.
El
Diccionario de Autoridades de 1737 define el pozo de nieve como “Cierta especie de pozo seco, mui ancho y capaz, donde
se guarda y conserva la nieve para el Verano. Está vestido de piedra ó
ladrillo, y tiene sus desaguaderos en la parte inferior, para que por estos
salga el agua que destila”[6].
La misma definición realizan los sucesivos diccionarios de la Real Academia
Española. Sin embargo, la tipología constructiva es muy variada para ser
descrita en unos pocos renglones. La variedad depende en gran medida de las
coordenadas geográfico-históricas, que asimismo forma parte de la amplia
cultura mediterránea.
En
Francia, las neveras más antiguas a menudo se encuentran destruidas. Datan del
siglo XII, y su uso era esencialmente médico. En el siglo XVII, algunas de
ellas eran de domino real: en Saint-Germain-en-Lave y sobre todo en Versailles.
La mayor parte de las neveras bien conservadas datan de los siglos XVIII y XIX.
Las neveras están constituidas por una cuba, más o menos enterrada, construida
la mayoría de las veces de forma circular, cilíndrica o troncocónica, rematada
por una cúpula, donde se encuentran uno o varios orificios de acceso lateral
provistos de puertas. Los materiales utilizados son la piedra del país o el
ladrillo, a veces los dos simultáneamente. La puerta exterior de carga está
orientada al Norte para evitar los rayos del Sol[7]. Los pozos
solían ser circulares, variables en diámetro y fondo, entre los 6 y
En
Suecia, Harleman describe que el pozo de nieve debe ser redondo, seco y
construido con piedras y tener la forma de un cono cortado. En el fondo, a
En
la provincia de Jaén el diámetro de los pozos oscila entre los tres y los
diecisiete metros. Los materiales son por lo general de piedra caliza, puesto
que los pozos se distribuyen por las cordilleras subbéticas, y el tratamiento
de la construcción es mampostería, en sus modalidades de piedra en seco y con
mortero de cal, de muros gruesos.
Fuera
de la provincia, existen pozos, como el de Consuegra (Toledo) de
Éstos,
como los de Jaén, son semejantes a los "elurzulos" de Guipúzcoa, que
se distribuyen por las montañas de Andia, Aralar, Aitzgorri, Entzia, Urbasa,
Gorbea,... Todos ellos construidos a más de
Los
pozos de distribución en los núcleos poblaciones, hoy desaparecidos casi todos,
poseían una cubierta hecha con materiales de madera para las vigas, ladrillo,
sillares, adoquines y tejas[11]. Los de
acopio de nieve de la provincia de Jaén en su mayoría no disponían de cubierta,
debido a su altitud, por lo que solían aterrarse para mejor conservar el hielo.
Una minoría sí la poseían, especialmente los ubicados en las poblaciones, como
el de Iznatoraf, o algunos de la Sierra de Segura. El único cubierto que hemos
localizado y que aún se mantiene en relativo buen estado es el de la
Fresnedilla (Siles), de base circular, que tiene bóveda de cañón y cubierta de
cal y canto a cuatro aguas con anchas paredes que actuan de regulador térmico.
Otros (Beas, La Pandera, Iznatoraf) también tuvieron su cubierta en el pasado.
Algunos
pozos están excavados en la ladera, lo que ahorra excavación al utilizar un
muro de contención en un lateral del mismo de suficiente grosor para permitir
el aislamiento térmico. Aparecen así obras de terraplenes o en talud con
perfiles escalonados, como acontece en algunos del Almadén Torres y de Mágina
en Cambil. Otros pozos están ubicados en el fondo de las grandes dolinas, menos
expuestos a la luz solar, y a la vez facilitaban el llenado de los mismos,
formando grandes bolas de nieve que se deslizaban por las paredes de la dolina
hasta el fondo.
Además de en éstos, la nieve se almacenaba en simas o ventisqueros,
aprovechando estos lugares naturales, generalmente de mayor cabida. Como son
las torcas de Quesada o las simas de la Loma del Ventisquero en Mágina y La
Pandera, anteriores en su utilización como almacenamiento de nieve a los pozos
que las rodean. Otra sima, la de Poyo Serrano, en Beas de Segura, fue adecuada
a las necesidades de almacenamiento de nieve con obras de relleno de huecos y
refuerzo de la estructura, dándole forma aproximada al cilindro, a imitación de
los pozos; aún se pueden observar la obra de mampostería realizada. Esta
sima-pozo fue protegida con una obra también de mampostería y cubierta de teja,
hoy derrumbada sobre el interior.
3.Técnica
de almacenamiento.
La
conservación es mejor cuando la masa del hielo es importante y homogénea. Las
pérdidas térmicas se producen por el contacto entre el hielo y el aire o entre
el hielo y el agua. Así, se debe minimizar la relación de la superficie del
hielo sobre su volumen. Ahora bien, en el caso de una forma esférica -por
ejemplo- la superficie es proporcional al cuadrado del radio, mientras que el
volumen es proporcional al cubo del radio. Se minimizan las pérdidas aumentando
el radio. Volúmenes inferiores a
En
algunas poblaciones europeas y de la España continental, en las que las
precipitaciones de nieve eran escasas, la producción se realizaba utilizando
balsas de agua de poca profundidad, que se helaban en las noches de invierno.
El hielo se partía en bloques y era llevado a la nevera, donde se almacenaba.
Las
condiciones de trabajo de los neveros eran muy duras, tanto por la duración de
la jornada laboral de la época como por las difíciles circunstancias que
rodeaban dicho trabajo: el largo viaje a las cumbres de la montañas, las bajas
temperaturas, el trabajo físico, el deficiente albergue,..., que apenas era
compensado por el plus salarial que recibían.
Línea de
aterramiento de los pozos de nieve en la actualidad Corte vertical.
Profundidad variable Planta circular
de metros de
diámetro
![]()
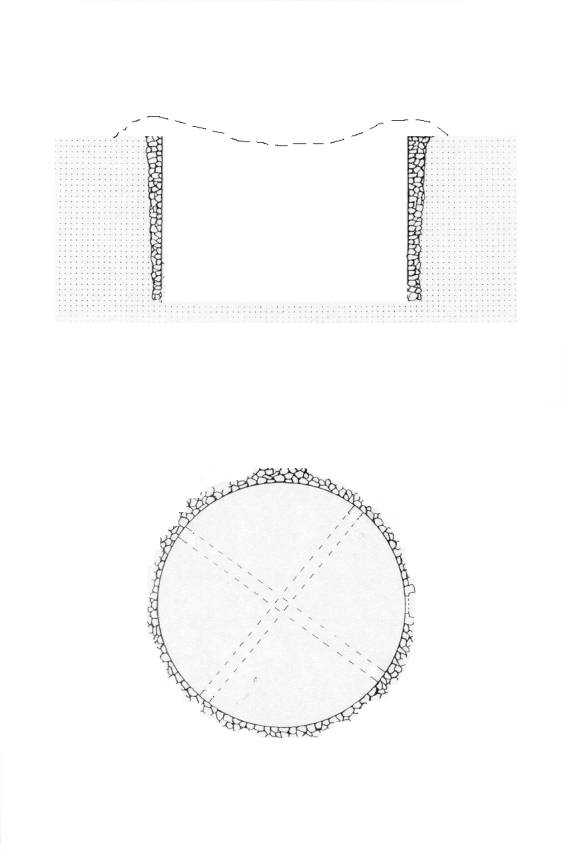
POZOS DE NIEVE DE
LAS SIERRAS DE JAÉN
ALZADO Y PLANTA DEL POZO DE ? ?
![]()
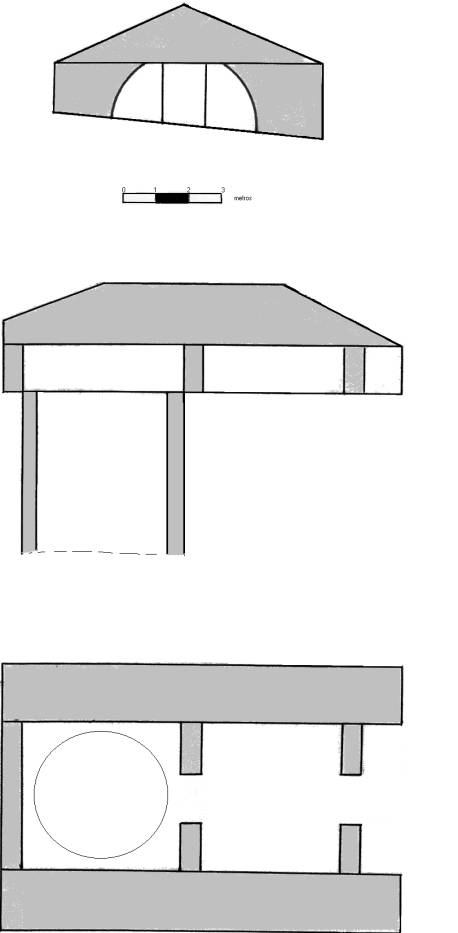
Por lo general, el almacenamiento de la nieve se realizaba de forma
muy semejante a las distintas regiones[12], como se
había realizado durante siglos. Exigía una
especialización, que estaba socialmente reconocida tanto por la técnica como
por la dureza física del trabajo. Hay documentos históricos en los que se hace
alusión a la profesión de nevero, como en los protocolos notariales.
En los meses de invierno, tras las nevadas, salían cuadrillas de
neveros hacia los pozos, situados cerca de las cumbres de las sierras, normalmente en las zonas de umbría.
Con sus caballerías seguían un camino abierto entre lo abrupto de la sierra
hasta los mismos pozos, el mismo por el que luego habrían de bajar la nieve en los meses de calor. Por regla
general, era conocido como “Camino de los Neveros”,[13] denominación
que encontramos en numerosas referencias literarias. El granadino Ángel
Ganivet, en su obra Los trabajos del infatigable
creador Pío Cid, nos relata:
“- A la Sierra vamos -contestó Pío Cid-.
Se me ha puesto la idea de que no he de volver vivo por estos parajes, y quiero
por última vez subir a estas montañas. ¿Cree usted que se podrá cruzar al otro
lado y volver a Granada por el camino de los neveros?
- Hombre, como poer, too se pue en el
mundo -contestó el tío Rentero-. Trempanillo es pa subir; yo he subío siempre
pa Santiago. Bien es verdá que este año ya se han bajao cuasi toas las
nieves... Vamos a tener un verano seco.”[14]
Referente también a Granada, Eduardo
Soler describe la ascensión a través de uno de estos caminos de neveros:
“La ascensión al Picacho desde el Corral, ya descrito, es posible.
Se ha hecho muchas veces, tomando la senda, tan difícil como empinada, cerca de
la laguna próxima al mencionado Corral, para subir, con algún peligro, á otro
punto más alto del anfiteatro (
La labor del nevero era ardua, duraba varios días, por lo que solía
existir cerca del lugar un refugio para trabajadores y caballerías. En la
Pandera, el Ayuntamiento de Jaén
disponía de un albergue conocido como "Casa de los Neveros" que, por
su altitud, sufría grandemente las inclemencias del tiempo y periódicamente
necesitaba reparaciones[16]. En otros
lugares, como Sierra Mágina, los neveros además se resguardaban en chozos de
piedra que construían en las cercanías de los pozos[17].
Llegados los neveros al lugar y tras establecerse en el refugio se
dirigían a los pozos, primero limpiaban su fondo y acondicionaban el suelo con
la vegetación rastrera del entorno, a fin de servirle de aislante, la que
también recubría las paredes a medida que iban llenándose. En el mismo se
introducía la nieve de las proximidades con palas y espuertas, labor que se veía
facilitada por la pendiente y la cantidad de nieve depositada junto a ellos. No
nos consta en la provincia de Jaén el uso de animales de carga en estas labores
de acopio, aunque posiblemente los utilizasen para la nieve más alejada; lo
mismo que el uso de "bolos de nieve" para introducirla en el pozo o
transportarla desde las umbrías y ventisqueros, tal como se hacía en la Sierra
de Béjar, hincar un palo en cada bolo y dejarlo al aire libre durante la noche
para que se endureciese con el frío; o también el uso de parihuelas para
transportarla hasta los pozos y simas. La zona de recogida de nieve estaba
libre de vegetación arbórea y matorral para facilitar la tarea de recolección.
Las herramientas utilizadas eran palas y azadones con las que llenaban
grandes espuertas o seras. Una vez en el pozo, la nieve se apisonaba a pie y
con pisones hechos de madera hasta que alcanzaba la consistencia del
hielo. Esta labor debía hacerse con un
tipo de calzado impermeable como eran las abarcas, definidas en el diccionario
de Sebastián de Covarrubias (1611) como:
“...género de calçado rústico de que usan los que viven en sierras y
lugares ásperos. Son de dos maneras, unas de palo, que por tener forma de
varcas se dixeron avarcas, y otras de cueros de vaca crudos, que con unos
cordeles se los atan a los pies sobre unos trapos, (peales) con que huellan sin
peligro la nieve. La tal avarca es como un zurrón en que se mete el pie, como
el borceguí.
El rey D. Sancho de Navarra
tuvo este apellido de Avarca, o por haberse criado cuando niño en ábito de
serrano por estar mas disimulado, o porque aviendo de passar los Pirineos para
ir a socorrer a Pamplona, que la tenían cercada los moros, y estando cargados
de nieve dio orden como los pasasen con estas avarcas.”
La labor de pisado de la nieve era peligrosa por la baja temperatura
existente dentro del pozo y el contacto continuo con el hielo, por lo que el
operario no podía pasar un tiempo prolongado dentro del mismo. Aproximadamente,
cada medio metro de altura se extendía sobre la nieve una capa de paja
trillada. Meses más tarde se extraía en bloques de hielo y se seccionaba para
el transporte con azadones, picos de hierro y cuñas de madera, normalmente en
bloques de unos cincuenta kilos de peso, que eran elevados a la boca del pozo con
"carrucha" y "maroma", como así consta en algunos
expedientes sobre la nieve del Archivo Municipal de Jaén.
Cuando el pozo estaba lleno, lo cubrían con ramas de aulaga, o de
bálago, que actuaban como aislantes, y se aterraba con el fin de protegerlo frente
a las lluvias de primavera y permitía que la nieve se conservara hasta el
verano. A veces las intensas lluvias perforaban la capa de tierra aislante de
los pozos y la nieve se perdía en gran parte, como ocurrió en 1701 en los pozos
de Valdepeñas. Éstos quedaron anegados y de la nieve que tenían comprometida
con la ciudad de Córdoba sólo pudieron aprovechar alguna con gran trabajo[18].

Ruinas de la casa de neveros de la Pandera (Jaén)

Ruinas de la casa de neveros de la Pandera
(Valdepeñas de Jaén)

Ruinas de la casa de neveros de la Loma del
Ventisquero (Sierra Mágina)
Ya en la época de calor, abrían los pozos de nieve y extraían el
hielo, para lo que utilizaban pico, palanca, polea, escalera, cuerda, etc. Era
cortado mediante la piocha, herramienta con boca cortante, como la piedra en
las canteras. La parte de hielo que quedaba desmenuzada era de nuevo compactada
en moldes, gracias al fenómeno denominado regelación, o el proceso mediante el
cual los fragmentos de hielo se sueldan juntos moldeándose en la forma que se
desee mediante una presión más o menos fuerte.
El transporte a las poblaciones se hacía por dificultosos senderos, de
noche o
madrugada para evitar el calor, con recuas de burros y mulos. La nieve
iba introducida en aislantes seras, acondicionadas con tamo y paja. A los mulos
se les cargaba en dos seras que, según su resistencia, pesaban de
Cuando
la nieve se extraía de las profundas simas o de ventisqueros, donde no había
tenido una previa preparación, se acondicionaba en la superficie una vez
extraída con espuertas. Las seras se introducían en el suelo y se reforzaban
los laterales con piedras. En ellas era introducida la nieve y se pisaba,
prensándola en dos o tres capas hasta que alcanzaba suficiente dureza, en
palabras de Manuel Martínez, último nevero de Sierra Mágina: "cuando la uña
no podías hincarla en el hielo". Cada una podía pesar entre 5 ó 6 arrobas
(57 y
Aunque
el traslado de la nieve en caballerías era lo más habitual, hubo ocasiones en
que se hacía en cestos, sobre las espaldas del hombre. Así lo recoge A. F.
Idáñez en su Vocabulario del Nordeste Andaluz. Referencias a este tipo
de traslado existen en los pueblos de Siles, Tasca y Benatae. Sobre él dice el
autor:
“Según
noticias adquiridas, la nieve procedente de los pozos o depósitos de Siles era
servida a través de neveros o individuos que transportaban el hielo en cestos
sobre sus espaldas hasta la población, donde era demandado su uso para
aplicaciones terapéuticas y usos medicinales”[20].
La
abundancia de nevadas en las altas cumbres de la Sierra de Segura aseguraba el
producto durante todo el año. De ahí que en determinadas épocas el concejo de
Murcia hubiera de acudir a la nieve de Santiago de la Espada, pese a la gran
distancia, para atender las necesidades de sus vecinos.[21]

Restos de un chozo de piedra junto a los pozos de nieve en la Cañada
de las Chozas (Loma del Ventisquero. Sierra Mágina)
![]()